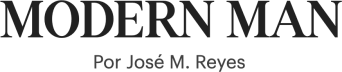El Sacrificio de la Clase Trabajadora
Nuestra sociedad funciona porque hay hombres dispuestos a asumir riesgos extremos. En lugar de reconocerlos, los culpamos por su propia dificultades.
Esta es la segunda parte de un artículo sobre las contradicciones de la doctrina del Privilegio Masculino. Parte 1.
La cercanía del peligro físico en las clases menos favorecidas no solo proviene de la violencia y el crimen; también se debe a que los hombres de estos estratos ocupan la mayoría de los trabajos de alto riesgo. La mayoría de los accidentes y muertes laborales ocurren en estos puestos de trabajo.
La prevalencia es tan significativa y desigual a lo largo de las clases (y los géneros) que los psicólogos John Barry y Martin Seager se refieren a este fenómeno como el sacrificio de la clase trabajadora:
“Cuando consideramos no solo a los hombres en general, sino específicamente a los hombres de clase trabajadora, las estadísticas relacionadas con la toma de riesgos y las muertes masculinas se vuelven aún más alarmantes. La mayoría de las muertes masculinas […] son de hombres de clase trabajadora que realizan tareas peligrosas, sucias y físicamente exigentes en la ‘línea de frente’, ya sea como soldados, marineros, bomberos, constructores, electricistas, obreros, mineros, pescadores de aguas profundas o reparadores de torres.”
Consideremos la injusticia detrás de esto. Mientras que la violencia del crimen y las muertes laborales afectan más a los hombres de la clase trabajadora, son también ellos quienes resienten con mayor intensidad los efectos de la retórica del privilegio masculino y la masculinidad tóxica.
Típicamente, algunas de las características que suelen relacionarse con la masculinidad tóxica son: afición al riesgo, violencia e invulnerabilidad emocional. La evidencia demuestra que, en promedio, los hombres de estratos desfavorecidos son más propensos a expresar estos comportamientos, no como una forma de ‘masculinidad’ inherente, sino como una estrategia adaptativa frente al ambiente hostil en el que viven.
Es evidente que, para asumir un trabajo en el que la vida peligra, es necesario ignorar o inhibir los sentimientos de vulnerabilidad que podrían interferir con el desempeño de tales labores. Exigir que estos varones reconozcan su vulnerabilidad abre también la posibilidad de que se nieguen a hacer su trabajo, y la sociedad sufra las consecuencias de tal negación.
La sociedad, pues, depende de que haya un número considerable de varones dispuestos a negar sus emociones, correr riesgos y exhibir comportamientos agresivos. En otras palabras, nuestra sociedad cómoda y funcional depende de la existencia de hombres tóxicos dispuestos a ocuparse de las labores que nadie más desea asumir.
Una relación tóxica en toda regla: demonizamos a estos hombres mientras los explotamos.
A pesar de esta evidente desigualdad, no hay iniciativas públicas que protejan a estos hombres. De hecho, en prácticamente todos los países latinoamericanos, ni siquiera son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad. Simplemente los ignoramos, pues asumimos como natural que sean ellos quienes se hagan cargo de las labores pesadas y peligrosas.
¿Por qué resulta tan sencillo ignorar las necesidades masculinas?
Desde un punto de vista evolutivo, se suele considerar la vida de las mujeres como más valiosa que la de los hombres. Puesto de manera simple, durante el proceso reproductivo, el papel que desempeñan las mujeres es más relevante que el de los hombres. Un hombre puede embarazar a muchas mujeres a lo largo de su vida, y la cantidad de recursos que invierte en ello es mínima: nada más que esperma.
Por otro lado, las mujeres solo pueden traer vida una vez al año durante su periodo fértil, que comienza a declinar a partir de los 30 años. Además, los recursos que invierten son significativamente mayores:
El embarazo dura 9 meses, tiempo en el que dedican copiosos recursos físicos hasta que el bebé nace. Después de dar a luz, aún necesitan estar presente en la vida de sus hijos para alimentarlos y cuidarlos, un rol que comparte con los padres, pero que es asumido principalmente por las mujeres.
Durante este prolongado periodo de tiempo, las mujeres se vuelven particularmente vulnerables y necesitan ser cuidadas y protegidas.
Es probable que, debido a estos factores -la importancia de las mujeres en la reproducción y la vulnerabilidad asociada al embarazo-, los hombres hayan adoptado el rol de protectores de las mujeres y los hijos. Del mismo modo, se especula que las mujeres también desarrollaron una inclinación natural a aceptar la protección de los hombres sin cuestionarla, una dinámica que fue aceptada como natural a lo largo de la historia.
Aunque hoy vivimos en sociedades mucho más pacíficas y seguras que las de nuestros antepasados, aún hay múltiples instancias en las que estos roles siguen surgiendo de manera natural y son aceptados tanto por hombres como por mujeres, sin oponer mayor resistencia.
Es bien sabido, por ejemplo, que en tiempos de guerra, catástrofes naturales, y otras situaciones de emergencia, la vida de las mujeres y los niños se prioriza por encima de la de los hombres.
Un buen ejemplo de esto ocurrió durante la cuarentena impuesta por el COVID-19. Antes de la pandemia, típicamente eran las mujeres quienes compraban los víveres en el supermercado y se hacían cargo de otros mandados domésticos; sin embargo, cuando se declaró la cuarentena, los hombres asumieron este papel debido al riesgo asociado.
Un estudio de 2020 que analizó las diferencias de género en los comportamientos durante el COVID-19 encontró que los hombres mostraron una menor aversión al riesgo y eran más proclives a ignorar las restricciones cuando consideraban que lo hacían por un bien mayor, como proveer y proteger a su familia. Estas actitudes frente al riesgo se observaron en los ocho países donde se realizó el estudio.
En las sociedades modernas, algunos sectores tienden a ridiculizar la tendencia masculina a correr riesgos; sin embargo, resulta evidente que, para actuar como protectores, los hombres deben tener una predisposición psicológica natural a ignorar o minimizar el peligro en determinados contextos, puesto que asumir el rol de protector y proveedor implica aceptar la posibilidad de sacrificarse en favor de la familia, los amigos o incluso la sociedad en general.
Es posible que la confluencia de estos factores —fortaleza física, toma de riesgos, tendencia a la agresión física y el instinto de proteger y proveer— haya cimentado la percepción de que los hombres están hechos para proteger, no para ser protegidos.
Los psicólogos Barry y Seager especulan que, debido a esta representación de los hombres como protectores y no como receptores de protección, es natural sentir menos empatía por los problemas que enfrentan y, en el peor de los casos, obstaculizar el reconocimiento de que los varones, en primer lugar, enfrentan dificultades.
Este fenómeno no solo afecta la imagen que las mujeres —y, en un sentido más amplio, la sociedad— tienen de los hombres, sino también la que los propios hombres tienen de sí mismos. Reconocerse como protectores y no como merecedores de ella, podría dificultar que los hombres legitimen sus propios desafíos y pidan ayuda cuando la necesitan.
A este fenómeno de subestimar —y, a veces, simplemente ignorar— los problemas estructurales que enfrentan los hombres, el psicólogo Martin Seager lo denominó ‘ceguera de género masculina’ que a su vez “facilita la ‘brecha de empatía de género’, un fenómeno en el que los hombres suscitan menos empatía que las mujeres, aun cuando enfrentan situaciones similares”.
Lo que nos trae de vuelta al punto central: El hecho de que los hombres de los estratos desfavorecidos mueren a tasas significativamente superiores que cualquier otro grupo social, a manos del crimen o en accidentes laborales, mientras la sociedad se muestra reticente a reconocerlos como un grupo en estado de vulnerabilidad.
Nuestros profundos instintos ancestrales, sin duda, tienen un papel relevante en lo difícil que nos resulta percibir a estos hombres como víctimas, pero me pregunto también cuánto influye en esta injusticia la doctrina del privilegio masculino.
Actualmente, habitamos sociedades en las que las desigualdades que padece cada grupo social son analizadas en cada estrato. Reconocemos que las mujeres en la base de la escalera social enfrentan desafíos mucho más complejos que las mujeres de los estratos acomodados. Sin embargo, cuando se trata de los hombres, hablamos solamente de sus privilegios.
Analizamos los beneficios de ser hombre en cada clase social en comparación con otros grupos. Señalamos, por ejemplo, la injusticia histórica de que las mujeres de bajos recursos sean explotadas en hogares de altos ingresos como empleadas domésticas, perpetuando así arcaicos roles de género. Nadie, sin embargo, señala las injusticias que padecen los millones de hombres de la periferia que arriesgan sus vidas al ocuparse de la infraestructura de cada ciudad; menos aún los celebramos por su invaluable labor.
Simplemente, sus necesidades y desafíos son vergonzosamente ignorados debido a la creencia generalizada de que los hombres solo gozan de privilegios, sin importar la clase social a la que pertenezcan. Peor aún, se les demoniza por encarnar los mismos comportamientos tóxicos que la sociedad exige de ellos para que cumplan cabalmente sus funciones.
No sugiero, desde luego, que solo los hombres de los estratos vulnerables enfrenten desafíos. Sin embargo, la retórica del privilegio masculino, como un marco teórico construido a partir de la experiencia de una diminuta minoría de hombres de élite, resulta inservible para analizar las vivencias de la mayoría de los varones a lo largo de las clases sociales, especialmente los de la clase trabajadora.
Esta narrativa ha sido eficaz para canalizar la furia y los reclamos de minorías y grupos sociales que se consideran en desventaja frente a los hombres. Al final, ofrece una explicación sencilla para justificar lo difícil que resulta ascender en la jerarquía social: “Lo tengo difícil porque no soy hombre y, por tanto, no gozo de privilegios”. Pero también es un recurso disimulado para atacar a los hombres: “¿A pesar de tus privilegios, no consigues avanzar?”.
Quizá por eso su popularidad ha crecido tanto. Sin embargo, en la práctica, resulta peligrosa e injusta, pues contribuye a invisibilizar las profundas desigualdades y carencias que enfrentan millones de varones cada día.
Algunas de las cuales yo mismo experimenté de primera mano durante las primeras dos décadas de mi vida.
Esta parte solo tiene sentido si leíste la parte 1.
Comencé a salir a flote cuando, a mitad de la universidad, me inscribí en una asociación de estudiantes que promovía actividades de liderazgo. Fue un golpe de suerte.
Mientras que en la universidad nada me motivaba, en esta organización encontré una suerte de propósito y un sentido de disciplina. No me ayudó a superar mi afición por la bebida —esa adicción continuó causando estragos unos 10 años más—, pero me proporcionó una estructura en la que pude canalizar mi frustración, rabia y rebeldía.
Me involucré tan plenamente en esta asociación que, a poco menos de un año de entrar, me nombraron director de una oficina local. Dos años después, ocupé el puesto de director nacional de comunicación, y un año más tarde fui designado director regional de un área para Argentina, Chile y Uruguay. Tenía 23 años cuando salí de México, mi país, por primera vez.
Estuve en esa asociación durante ocho años, y a menudo pienso que, si aquella oportunidad no se hubiera cruzado en mi camino, mi vida sería muy distinta a la de hoy.
Hoy vivo en Portugal con mi esposa y mis dos hijos. Aún lidio con numerosos vestigios de mi infancia y adolescencia. Bebo ocasionalmente, con mucha moderación. Hace años que no me embriago, y menos aún pierdo la consciencia. Y aunque tengo la certeza de que me falta mucho camino por andar, me parece que el niño violentado y el joven enfurecido que alguna vez fui se sorprenderían de saber lo que hemos avanzado.