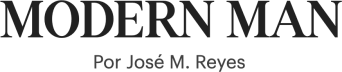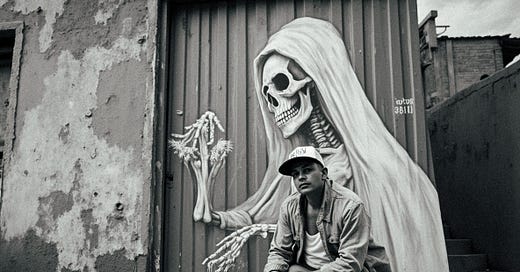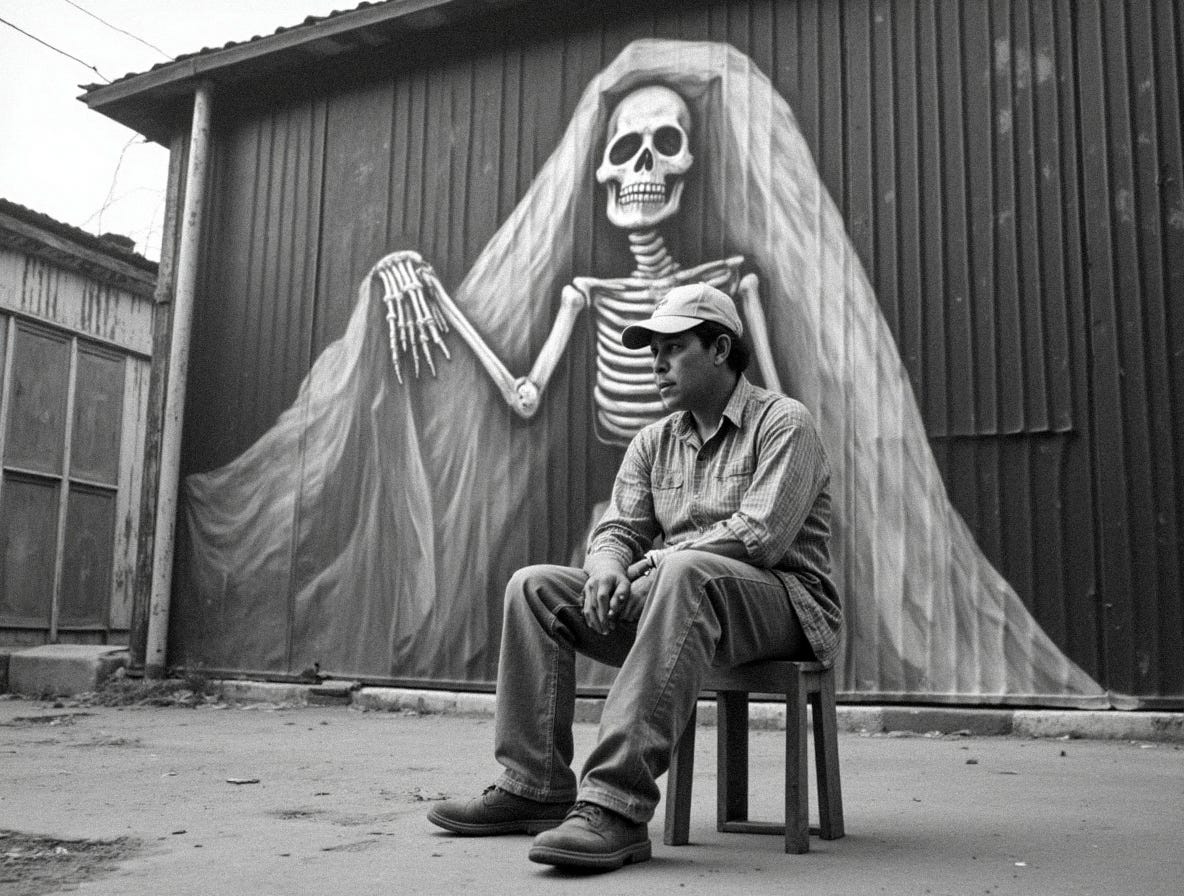Ser hombre: un Estatus que se Gana
De los ritos ancestrales a los cárteles del narco, la masculinidad sigue siendo un desafío que se debe conquistar.
Una de las facetas más interesantes de ser hombre es su condición contingente: no es algo que adquieres con la edad, sino un estatus que se gana, o incluso, uno que los demás te confieren.
La expresión: “uno no nace hombre, se convierte en hombre” expresa muy bien esta dinámica. Ser hombre no es algo que a un muchacho le llega naturalmente, en cambio, es un mérito que se obtiene al superar ciertas pruebas, alcanzar determinados estándares sociales o (antiguamente) atravesar ritos de paso en compañía de otros adultos.
El psicólogo Roy Baumeister apuntó que:
“En muchas sociedades, una niña que crece automáticamente se convierte en mujer... Mientras tanto, un niño no se convierte automáticamente en hombre y, en cambio, a menudo se le exige que lo demuestre, generalmente al superar pruebas rigurosas o al producir más de lo que consume.”
En otras palabras, un hombre tiene que aprender a ser hombre. O como Rob Henderson señaló:
“Los verdaderos hombres no emergen simplemente como mariposas de sus capullos infantiles. Más bien, deben ser moldeados, criados, aconsejados y empujados cuidadosamente hacia la hombría.”
Empujados hacia la hombría. Esto es clave. Antiguamente, muchas sociedades tenían rituales que preparaban a los chicos en su transición hacia el mundo de los hombres. Se trataba de ceremonias sagradas que reflejaban el hecho de que alcanzar el estatus de hombre era un honor no accesible para todos.
En su libro, Iron John: Una Nueva Visión de la Masculinidad, Robert Bly señala que “…en las sociedades antiguas se creía que un niño sólo se hace hombre mediante el ritual y el esfuerzo; mediante «la intervención activa de los mayores»”.
Bly observa que, en la tribu kikuyu, en África, cuando un niño tiene la edad suficiente para transitar hacia el mundo adulto, es apartado de su madre durante varios días y llevado a un lugar especial en el que estarán en compañía de otros hombres adultos.
Los niños ayunan durante tres días, y en la tercera noche, rompen el ayuno bebiendo de un cuenco gotas de sangre de los hombres más ancianos y respetados de la tribu. “Al finalizar —escribe Bly— el ritual de acogida, el más viejo del grupo les enseña los mitos, los cuentos y las canciones que encarnan los valores característicos masculinos.”
Abundan los ejemplos de estas ceremonias. Los Achuar, de la Amazonía ecuatoriana y peruana, practican un rito iniciático conocido como el Encuentro Arutam: un viaje espiritual en el que los iniciados se retiran a la selva y, bajo la guía de un mentor, consumen ayahuasca para inducir visiones y recibir orientación de los espíritus Arutam en su tránsito hacia la adultez. Al final, quienes recibieron la ayuda de los espíritus regresan a su comunidad como hombres capaces de liderar y proteger a los suyos.
Cada cultura parece tener ritos masculinos diferentes; sin embargo, lo que prevalece en la mayoría de los casos es el hecho de que la hombría, más que un imperativo biológico, es un estatus que se conquista.
En nuestras modernas sociedades occidentales, aunque carecemos de estas ceremonias de acogida, convertirse en hombre también suele ser visto como un estatus que debe conseguirse.
El psicólogo Martin J. Seager, en un trabajo de investigación que incluyó diferentes culturas, encontró que, si bien hay pocos atributos universalmente reconocibles en la masculinidad, existen 3 características comúnmente asociadas a la condición de ser hombre:
— Primero, el individuo debe ser un luchador y un vencedor.
— Segundo, debe ser un proveedor y protector.
— Y por último, debe mantener dominio y control sobre sí mismo en todo momento.
Otros estudios han llegado a conclusiones similares. Como Henderson señala, el antropólogo David G. Gilmore, en un estudio transcultural de sociedades primitivas y modernas, encontró que:
“Para ganarse el estatus de hombre, un joven debe entrenarse para cumplir con un estándar, a menudo yendo en contra de sus inclinaciones naturales hacia la pereza y la evitación del peligro. Debe demostrar públicamente su capacidad como protector y proveedor de su familia y tribu, y debe establecer con éxito una relación con una mujer. Esto implica estar dispuesto a asumir riesgos, posiblemente sacrificarse por otros y mantener una “actividad incansable”.
Haciendo eco de esta misma investigación, el científico social Richard V. Reeves observa que, para Gilmore, un muchacho se convierte en hombre cuando produce más de lo que consume:
“La idea central aquí es que los hombres generan un excedente. Además de producir y proteger a sus hijos, para ‘ser un hombre’ se debe ‘proveer a familiares y allegados.’”
Proteger, proveer y dominarse. Ya sea que un niño alcance el estatus de hombre a través de una ceremonia iniciática ancestral o lo haga a su modo en una sociedad capitalista, la vida masculina parece estar regida bajo la tríada de la provisión, la protección y el autodominio. Además, de cierto modo, un hombre está sujeto a una prueba constante: ser hombre es un estatus que debe sostenerse a lo largo del tiempo, no un título vitalicio.
Acaso veamos un atisbo de esa dinámica en algunos insultos que suelen dirigirse a los varones: “eres poco hombre”, “no sirves como hombre”, o el anglicismo man-child (hombre infantil). Estos insultos suelen aplicarse a hombres que, voluntariamente, se deslindan de sus responsabilidades o que —a su pesar— no han sido capaces de cumplir con su rol de protector y proveedor.
En nuestras sociedades convulsas, atrapadas entre múltiples propagandas e ideologías, se ha diseminado la idea de que ser “hombre es fácil”, como si los hombres tuvieran las cosas resueltas por el hecho de nacer varones; sin embargo, lo que hemos discutido hasta ahora demuestra que lo único sencillo es perder la condición de “hombre”.
Todo lo que uno debe hacer es fallar al cumplir con la tríada masculina y, al hacerlo, automáticamente te conviertes en un machirulo, un ‘inútil’ o, como se dice en México, un chavorruco: un varón adulto que, renegando de las imposiciones propias de su edad, pretende aún comportarse como un joven hedonista.
Desde luego, no sugiero que ser mujer sea cosa sencilla. Estoy consciente de las enormes dificultades que supone ser mujer y las exigencias sociales que aún pesan sobre ellas. Lo que planteo es que ser hombre tampoco lo es. Peor aún: las dificultades masculinas quedan eclipsadas por la creencia de que los hombres gozan de privilegios especiales.
Como Henderson escribió: “El prestigio de un hombre no proviene necesariamente de ser una buena persona en un sentido moral abstracto, sino de ser bueno en ser hombre.” En otras palabras, para ser bueno en ser hombre, es necesario cumplir con la tríada masculina: Proteger, proveer y dominarse.
Aun cuando nuestras sociedades han progresado hacia la igualdad, el peso de proveer y proteger sigue pesando de manera especial sobre los hombres. Hoy, en muchas sociedades industrializadas, las mujeres están alcanzando en ingresos a los hombres y en algunos casos superándolos. Sin embargo, el estigma social de fallar como proveedor familiar no recae con tanta fuerza en una mujer como en un hombre.
Es bien conocido que, por ejemplo, las parejas en donde las mujeres ganan más que los hombres tienen tasas de divorcio significativamente mayores que aquellas en donde los hombres ganan más. Lo mismo ocurre cuando se pierde el empleo: mientras que en el caso de las mujeres no hay un impacto en su probabilidad de divorcio, cuando el hombre lo pierde, la posibilidad de separación aumenta en un 33 %.
Esto, en cierto modo, revela que, aunque las ideologías progresistas hayan inundado nuestros discursos y afianzado artificialmente la idea de que vivimos en sociedades preparadas para que los hombres experimenten con nuevas formas de masculinidad, en buena medida, en el subconsciente colectivo social, a los hombres se les sigue midiendo por su capacidad de proveer, proteger y mantenerse ecuánimes.
Consideremos la complejidad que esto supone para los muchachos latinoamericanos. A diferencia de un joven de una comunidad ancestral, que atraviesa un rito de paso claro hacia la adultez, el muchacho citadino no sabe cuándo se convierte en hombre. Peor aún, dada la disonancia y contradicción de los mensajes posmodernos, muchos ya ni siquiera saben qué es ser hombre:
¿Deben esforzarse por proveer, pero al mismo tiempo no reconocerlo por el estigma que supone ser tradicional?
¿Debe implicarse por igual en el hogar, pero continuar ganando más que su pareja para no perder atractivo?
¿Debe proteger a los suyos, pero aceptar que, por ser hombre, él mismo representa el peligro?
Son contradicciones que es necesario -y urgente- conciliar, porque explican, al menos en parte, por qué tantos jóvenes hoy parecen más perdidos que nunca.
Dadas nuestras inusuales condiciones, este desamparo, esta falta de instrucción y guía clara que enfrenta el joven moderno, es aún más extrema en algunas zonas y clases de México.
Cuando era adolescente, la ciudad en la que viví experimentó una inesperada oleada de pandilleros. Había por todos lados facciones de diferentes bandas. Muchos de mis compañeros, adolescentes todos, se unían a ellas por docenas. Era relativamente normal asistir a peleas, a veces grupales, al terminar las clases, o en las fiestas que organizaban.
Se suele decir que los jóvenes que se unen a estas pandillas están en busca de un sentido familiar. Como Robert Bly observa:
“El jefe de la Policía de Detroit señalaba que la mayoría de los jóvenes que detiene no solo carecen de un hombre mayor responsable de la casa, sino que nunca han conocido a uno […] Los miembros de las pandillas intentan aprender desesperadamente unos de otros el coraje, la lealtad familiar y la disciplina.”
Es cierto que muchos adolescentes se unen porque buscan algo parecido a un padre (que quizá inconscientemente encuentran en los líderes), pero, como alguien que se vio tentado a unirse a una de esas pandillas, me parece que también buscan sentirse “hombres”, buscan, a su modo, acercarse al mundo peligroso y enigmático del varón adulto.
En otras palabras, los jóvenes de cierta clase social ni siquiera pueden esbozar con claridad lo que significa ser hombre, sino que sus modelos de masculinidad son precarios y retorcidos.
Algo similar y quizá más siniestro ocurre en las zonas infestadas por el narco, y no me refiero a las grandes ciudades, sino a las pequeñas comunidades, que a menudo subsisten únicamente por su relación con los cárteles.
Hace unos meses leí un reportaje de Gatopardo, titulado: “Ruego que nunca te conviertas en hombre”, en el que describen a un pequeño pueblo del estado de Zacatecas, completamente dominado por el cártel de Sinaloa.
Los habitantes de Espíritus —nombre ficticio que la autora le da al pueblo— son obligados a trabajar en alguno de los engranajes de la cadena productiva de las drogas: ya sea cultivando, vendiendo u ofreciendo protección a los criminales del lugar.
En Espíritus, sin embargo, la infiltración de la lógica del narco supera lo económico, también dominan las expresiones culturales y las interacciones sociales de sus habitantes: controlan las celebraciones tradicionales, las fiestas cotidianas, los productos que consumen, e incluso la música que escuchan —solo narcocorridos que alaben al cártel de Sinaloa, pero no a otros grupos—.
El narco, en Espíritus, es una suerte de Gran Hermano orwelliano: una siniestra figura omnipresente que supervisa y regula cada aspecto de la vida del pueblo.
La brutalidad del narco también ha transformado lo que significa “ser hombre” en Espíritus. Como relata la autora: “Aquí se les llama los hombres a quienes pertenecen al crimen organizado.” ¿Y qué categoría ostentan los demás varones? Ninguna, son poco más que carne de cañón, “[son la] primera línea defensiva en una guerra que heredaron pero que no les pertenece.”
En este pueblo olvidado, los narcotraficantes son tan respetados y venerados como temidos. Son el tipo de personas cuya autoridad es tal que provocan que la música se detenga al llegar a una cantina, y solo se reanuda cuando se han sentado. Su posición en la cima de la jerarquía de ese lugar es incuestionable.
Aquí una vez más vemos la lógica del estatus: ser hombre —o con más precisión, ser bueno en ser hombre— es un mérito que te debes ganar, esta vez, sin embargo, la única alternativa disponible es convirtiéndose en narcotraficante. Y quien no esté dispuesto a cumplir tal destino tiene dos salidas posibles: la muerte o huir de ahí, cruzar la frontera.
El de Espíritus es un ejemplo extremo, pero tristemente no es un fenómeno aislado: en México el poderío del narco es tal, que no son pocos los lugares que sobreviven porque se doblegan ante la violencia de los cárteles.
Por otro lado, revela la fragilidad del concepto social de masculinidad. Si bien en este diminuto pueblo, la hombría está asociada a la misma triada fundamental de las sociedades modernas y de las comunidades ancestrales: proveer, proteger y dominarse, también denota la importancia de que la masculinidad sea percibida como algo positivo, y los modelos a seguir lo sean también.
Porque inevitablemente los muchachos transitan este camino, es un instinto al que casi ninguno se resiste. Ya desde pequeños, los niños aspiran a convertirse en hombres. Y lo harán siguiendo sus instintos evolutivos —como el de proteger—, pero también imitando los comportamientos de sus pares y el de los hombres que alcanzaron un alto estatus en sus comunidades:
Si unirse a las pandillas es un modo de lograr estatus y convertirse en hombre, o si el narco impone con violencia extrema sus modos de vivir y sus valores —o antivalores—, si la sociedad no deja espacio para que los instintos evolutivos masculinos —cuidar, sostener, dominarse— encuentren salidas positivas, lo harán a través de caminos potencialmente destructivos para todos.
Y es cierto, podríamos decir cómodamente desde nuestros escritorios: “volverse narco o pandillero, fue su decisión”, pero:
¿Realmente es tan difícil ver que los juzgamos desde el clasismo?
¿Verdaderamente somos incapaces de ver que el Estado tiene una enorme responsabilidad en las oportunidades que tienen a la mano los niños de ciertas comunidades y estratos?
¿En verdad creemos que lo único que define sus destinos son las decisiones que toman?
Que ser hombre sea una condición contingente y no un hecho biológico ineludible, es un fenómeno positivo, significa que los muchachos habrán de esforzarse por ganarse tal estatus, pero esto también depende de que la masculinidad sea valorada, sea necesitada, en esas circunstancias, la masculinidad se encamina hacia lo positivo: sostener a nuestras familias, resguardar nuestras comunidades y convertirse en pilares de fortaleza ante condiciones adversas.
Si la masculinidad es rechazada, si se le asocia a lo destructivo, como en Espíritus o en los cientos de comunidades deprimidas, los muchachos dudarán: “¿Vale la pena esforzarme por ser hombre?” “¿Y si solo me concentro en mí, en mi comodidad y placer?” no obstante, algunos emprenderán el camino de violencia que se abre frente a ellos.
A fin de cuentas, la triada masculina, proteger, proveer y dominarse, es esencialmente positiva, pero también puede convertirse en algo negativo, y lo hará, con mucha más facilidad, si las condiciones sociales y los modelos a seguir son precarios.
Antaño la masculinidad ocupaba un lugar privilegiado, era algo importante. Hoy se le rechaza, se le ridiculiza incluso, ha perdido valor en nuestros imaginarios. En cierta manera, se ha ejercido violencia contra ella: ha recibido varias heridas, y se tambalea, pero no somos los varones adultos los principales afectados: son los jóvenes quienes ya no saben si vale la pena esforzarse por encarnar sus ideales.
La sociedad moderna, atrapada en su retórica hostil hacia lo masculino, se niega a reconocer la dimensión positiva y cálida de la hombría, de modo que solo señala sus excesos. Y en ese mismo temor a lo masculino, la sociedad parece implorarles a los niños —tal como hace una madre de Espíritus— “Ruego para que no se conviertan en hombres, ni ahora, ni nunca”.
Sin embargo, nuestra fracturada realidad pone de manifiesto que, hoy más que nunca, ser hombre debe volver a ser un estatus valioso y honorable, un ideal por el que valga la pena esforzarse, no solo para alcanzarlo, sino para encarnarlo con honor.