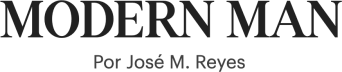Depresión Masculina: Entre el Silencio y la furia
La Brecha de Empatía de Género nos impide reconocer el sufrimiento masculino y eso está costando muchas vidas.
Esta es la parte 2 de un artículo sobre la Paradoja de la Salud Mental Masculina:
«Un estudio de 2020 en UK analizó 1,516 casos de hombres que se suicidaron y reveló que el 82 % había buscado ayuda profesional entre una semana y tres meses antes, pero muchos fueron descartados como casos de bajo riesgo… ¿Por qué?»
Una razón podría ser un concepto relativamente nuevo en el campo de la psicología social, propuesto por John A. Barry: la Brecha de Empatía de Género Masculina (The Male Gender Empathy Gap), esto fenómeno se refiere a la tendencia a sentir menos empatía por los hombres en comparación con las mujeres, cuando enfrentan situaciones similares.
Consideremos el caso de la violencia doméstica:
Hace poco encontré un fragmento de video en el que observamos a un joven narrando como es maltratado por su pareja, en un programa de televisión. En su testimonio, relata como quedó encerrado en su departamento durante una discusión, y como tuvo que saltar desde el tercer piso para escapar. Ante su relato, sin embargo, el público se ríe.
Resulta a la vez perturbador e irónico: vivimos en una sociedad que repugna la violencia hacia cualquier grupo social, pero cuando la víctima es un hombre, por alguna razón, no despierta la misma simpatía.
El caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, también resulta revelador. Se filtró recientemente un breve video en el que se observa cómo su esposa le da una cachetada, momentos antes de descender de un avión. El incidente generó comentarios de todo tipo: algunos lo condenaron, pero otros tantos lo minimizaron, y criticaron, en cambio, la arraigada costumbre de entrometernos en asuntos privados de pareja.
En parte, a esto se refiere la brecha de empatía: los hombres suscitan menos simpatía que las mujeres, en situaciones desfavorables similares.
Hay evidencia clínica de que estos fenómenos no se tratan solo de casos aislados. En 2014, la organización ManKind Initiative, llevó a cabo un experimento llamado “Violence is violence”, cuyo objetivo era demostrar las diferencias en las reacciones públicas hacia la violencia doméstica según el género de la víctima.
En el experimento, dos actores que simulaban ser una pareja, interpretaron una pelea en un parque londinense, bajo dos escenarios distintos:
En uno, el hombre agredía a la mujer; en el otro, era ella la agresora. En ambos casos, los investigadores se aseguraron de que el nivel de agresión fuera similar, recurriendo en igual medida a gritos, empujones y amenazas.
Los resultados mostraron una marcada diferencia en las actitudes del público que presenció la pelea:
Cuando el hombre actuó como agresor, los transeúntes intervinieron rápidamente para proteger a la mujer. Una mujer amenazó con llamar a la policía, y otro transeúnte ofreció refugio a la víctima en su lugar de trabajo.
Cuando la mujer actuó como agresora, las personas no intervinieron en absoluto. En cambio, algunos contemplaron la escena con curiosidad, otros más sonrieron o se rieron abiertamente.
Esta misma tendencia, al parecer, se filtra en los espacios clínicos. En un experimento similar, se le solicitó a 99 terapeutas que analizaran un video de 25 minutos en el que participaron una pareja de actores.
A la mitad de los profesionales se les mostró una versión del video en la que la mujer adoptaba un rol emocionalmente expresivo y el hombre uno neutral. A la otra mitad se les proyectó la versión opuesta: el hombre asumía el papel expresivo, mientras que la mujer permanecía en calma.
Curiosamente, los terapeutas evaluaron a la mujer como más expresiva que al hombre, incluso cuando ambos hacían exactamente lo mismo. Los investigadores concluyeron que el género podría estar influyendo en las evaluaciones que los terapeutas hacen del comportamiento de sus pacientes.
Esto sugiere que la brecha de empatía, no solo afecta al público general, sino también a los especialistas. En parte, esto podría contribuir a que, en el contexto clínico, algunos hombres suicidas sean desestimados como casos de bajo riesgo. Pero también revela otro fenómeno inquietante:
Aunque los experimentos que mencioné fueron diseñados para que existiera un nivel similar de expresividad emocional entre hombres y mujeres, también es cierto que las mujeres tienden, en general, a ser más expresivas. Por ejemplo, un metaanálisis alemán de 2009 reveló que las mujeres lloran, en promedio, cinco veces más seguido y casi el doble de tiempo por episodio. Por otro lado, incluso cuando los hombres muestran signos de vulnerabilidad —como evidencian los experimentos mencionados—, nos resulta más difícil leer y empatizar con su angustia emocional.
Esto apunta a un sesgo en la forma en que procesamos el sufrimiento masculino. Consideremos por un momento: ¿qué síntomas esperamos ver cuando alguien sufre? Tristeza visible, abatimiento y, en algunos casos, llanto. Sin embargo, también sabemos que muchos hombres no expresan su angustia de esta manera, sino a través de la ira, la agresión, el aumento en el consumo de sustancias —alcohol o drogas—, la toma de riesgos innecesarios —como conducir a alta velocidad— o la evasión del dolor mediante una saturación compulsiva de actividades.
En otras palabras, existe una tendencia marcada entre los hombres a enmascarar su sufrimiento mediante actos externalizantes.
Y no somos buenos para ver a través de esa máscara. Aunque esto no es nuevo, continuamos intentando —tanto en el ámbito clínico como en nuestras vidas privadas—, percibir el sufrimiento masculino a través de una lente que no se ajusta muy bien a ellos:
Sabemos que el hombre promedio, se retrae en si mismo en lugar de decir claramente lo que siente. Sabemos que, con frecuencia, se enfurece antes de llorar. Y, aun así, seguimos esperando que los hombres cambien su manera de sufrir, para que encaje con las expectativas sociales.
Peor aún: incluso cuando algunos hombres expresan su malestar de formas más tradicionales —tristeza visible, vulnerabilidad explícita—, tampoco despiertan la misma empatía que otros grupos sociales.
De modo que ¿Qué tal si mejor dejamos de esperar que los hombres se ajusten a ese molde, a este marco de expresión emocional y, comenzamos a considerar que tienen una forma propia y distintiva de experimentar y transitar su angustia?
Ampliar nuestra visión del dolor psicológico masculino podría abrir la puerta a nuevas formas de diagnosticar malestares más complejos, como la depresión. Por fortuna, ya comienzan a vislumbrarse señales de cambio:
Aunque aún no se reconoce como un diagnóstico clínico oficial, algunos especialistas han propuesto el término Depresión Masculina para describir una forma particular de sufrimiento que no se manifiesta mediante los síntomas clásicos, sino a través de comportamientos externalizantes.
En esta tabla comparativa, podemos ver la diferencia entre ambas formas de depresión.
Considerar síntomas distintos implica, naturalmente, la necesidad de emplear herramientas diagnósticas diferenciadas. Hasta ahora, al intentar detectar la depresión en hombres y mujeres, solemos recurrir a los mismos instrumentos, sin atender del todo a las diferencias en la forma de experimentar y expresar el malestar.
Basta observar cómo los cuestionarios estándar —como el Patient Health Questionnaire-9— se enfocan en los síntomas internalizantes, con preguntas como:
¿Se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanza? o ¿Con qué frecuencia ha perdido el interés o el placer por las cosas?
En cambio, instrumentos adaptados a la experiencia masculina —como el Gotland Male Depression Scale o el Male Depression Risk Scale— profundizan también en la dimensión externa del sufrimiento, incluyendo ítems como:
¿Ha actuado de forma más impulsiva, arriesgada o agresiva que antes? o ¿Ha aumentado su consumo de alcohol o drogas para lidiar con su malestar?
De momento, ya contamos con cierta evidencia que demuestra que emplear cuestionarios sensibles al género, incrementa el número de diagnósticos de depresión entre los hombres.
Un estudio realizado en 2023, en Estados Unidos, encontró que al utilizar escalas que incluyen síntomas externalizantes —como la irritabilidad o el abuso de sustancias— la prevalencia de depresión en varones se eleva del 9% al 26%, superando incluso la tasa femenina, que ronda el 23% en ese país.
En América Latina, aunque todavía no existe una base robusta de investigaciones, comienzan a vislumbrarse indicios relevantes. En Colombia, por ejemplo, se estima que la prevalencia de depresión masculina es de apenas el 3.2%, frente al 5.2% en mujeres. Sin embargo, un estudio de 2016 que aplicó el Cuestionario de Depresión para Hombres (CDH) a 1,525 participantes varones, reveló que el 10.9% presentaba síntomas depresivos en un nivel subclínico, el 6.9% superaba el umbral clínico, y el 6.1% reportaba un nivel de severidad moderado.
En otras palabras, empleando diagnósticos sensibles al género, los casos de depresión masculina se duplican, y en algunos casos, incluso se triplican.
Hay dos dimensiones relevantes que surgen aquí: La primera es que estos datos nos ofrecen una pista para resolver el enigma de la Paradoja de la Salud Mental Masculina: ayudan a explicar por qué las cifras de suicidio en hombres son tan altas, mientras que los diagnósticos de depresión son tan escasos. La razón es a la vez simple y profunda: no hemos estado midiendo bien.
La segunda cuestión es aun más reveladora. Estos hallazgos refuerzan la necesidad urgente de abandonar nuestros prejuicios y ampliar el entendimiento del sufrimiento masculino: sin darnos cuenta, hemos trazado límites rígidos en torno a lo que un hombre puede sentir, y cómo debe expresarlo. Un nuevo marco emocional —sospechosamente femenino— que dicta cómo debería manifestarse el malestar masculino.
En otras palabras, intentamos liberar a los hombres del arcaico guión de la masculinidad tradicional, imponiendo uno nuevo, uno que demanda una forma muy concreta de sentir y expresar. Una nueva caja masculina.
Pero ¿Qué tal si intentamos ayudar a los hombres desde donde están, en lugar de sentarnos a esperar a que ellos hagan un cambio? El psicólogo Martin Seager afirmó:
No les pidas a los hombres que se abran. Abrámonos nosotros a ellos.
¿Y cómo nos abrimos, entonces, a los hombres? Entendiendo que hay diferencias en cómo muchos de ellos expresan su angustia. Entendiendo que hay diferencias en la forma en que buscan y prefieren recibir ayuda. Asumiendo que no siempre se trata de machismo, sino de un temor genuino a perder valor o estatus si se muestran vulnerables. Y reconociendo que, en no pocos casos, hay hombres que verdaderamente no saben cómo identificar, entender o poner en palabras lo que sienten.
Adoptar estos cambios, nos podrían llevar a diagnosticar más casos de depresión masculina, y potencialmente, salvar más vidas, dado que suele haber una correlación importante entre depresión y suicidio.
Desde luego, estas transformaciones no resuelven por sí solas el acuciante problema del suicidio masculino. Incluso si lográramos incorporar con éxito nuevos diagnósticos, instrumentos y tratamientos, aun nos queda por resolver desafíos estructurales quizá todavía más complejos:
Considerando que la vida pública está dominada por un sistema económico que valora más el capital que la vida humana: ¿Cómo habilitamos nuevos espacios terapéuticos sensibles al género a los millones de hombres que no los pueden pagar?
Indudablemente, aún queda un largo camino por recorrer. Pero un primer paso en la dirección correcta es abrir un diálogo compasivo: uno que se aleje de la condena moral —del “Tú eres el culpable por no expresarte de la forma que yo entiendo”— y se acerque a la comprensión: “Así eres, y desde ahí puedo ayudarte”.
Eso, me parece, permitiría que muchos hombres depresivos y con tendencias suicidas comiencen a abandonar el capullo en el que se refugiaron, y empiecen a sentirse más vistos, más comprendidos y merecedores de cuidado.
Me gustaría terminar este ensayo, con una frase que leí hace tiempo en una novela de Hemingway:
Ningún hombre es una isla, apartado de todos; cada hombre es un fragmento del mundo, una parte del todo. Si un terrón es arrastrado por el mar, todos somos menos. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad, y por lo tanto nunca preguntes por quién tocan las campanas; tocan por ti. - John Donne
A fin de cuentas, aunque el horizonte se vea lejano y, a ratos, inalcanzable, recordemos que cada vida salvada es un logro invaluable que justifica, con creces, nuestro esfuerzo.